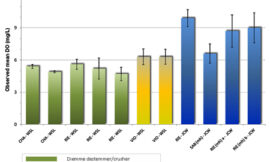Existe abundante literatura sobre la aparente contradicción que exhibe nuestra sociedad, que sueña con el retorno a la naturaleza mientras se rodea de novedades tecnológicas en constante evolución. Aunque aún sabemos poco de su influencia y consecuencias en el mundo del vino. Sirva este artículo como una propuesta de aproximación a las raíces antropológicas de esta paradoja enológica.

Adentrarse en el fenómeno que representa la creciente fascinación por aquello que se califica de «natural» requiere una actitud abierta, desacomplejada y asumir, a la vista de lo que está sucediendo, que no se trata de una moda pasajera y puntual, sino más bien una corriente que va incidiendo cada vez en más hábitos sociales sensibles. Cualquier intento de trivialización no hará más que alejarnos de un análisis que nos permita conocer las causas y preveer consecuencias. Para focalizar nuestra atención sobre la corriente «natural» en el mundo del vino, se requiere, por lo tanto, emprender una visión panorámica que lo relacione con diferentes aspectos de la esencia humana, profundamente enraizados en nuestro imaginario desde milenios. Puede parecer un viaje incómodo, que nos aleja de las respuestas que el vino necesita en la misma medida que nos acerca a las preguntas que es preciso formular sobre la condición humana. Pero deberá ser un camino necesario para comprender la posición futura de la enología
Condición humana. Del alimento al pensamiento
Los seres humanos somos animales sensibles y culturales. Sensibles para transformar los impulsos que recibimos de nuestro entorno en un mundo complejo y sofisticado que solo nuestra mente es capaz de comprender y habitar. Culturales, porque interaccionamos con este mundo que nos construimos mediante gestos, rituales, escenificaciones, que se convierten en parte esencial de nuestra identidad. La cultura, a su vez, acaba realizando elaboraciones genuinas, en forma de pensamientos o de objetos (denominados culturales), que se alejan voluntariamente de todo aquello que nos preexiste.
Dentro de esta panorámica humana, el vino es uno de los fenómenos culturales más relevantes, por ello no se debe plantear su análisis o historia al margen de la evolución cultural. Una perspectiva que sitúa la evolución cultural por delante de la diversificación varietal, a pesar de que todos sabemos que las variedades de vitis, surgidas de nuestra mano, son en sí mismas un lienzo donde los humanos hemos ido pintando parte de nuestras singularidades culturales.
La vid es una planta de las muchas que nos hemos ido encontrando por el camino, que nos ha llevado a conquistar y disfrutar todos los paisajes de la Tierra. Y hemos ido trabajando sus frutos con rituales que finalmente nos han permitido transformarlos en alguna cosa que se ha alejado definitivamente de la supervivencia para convertirse en placer. Ciertamente, los humanos nos hemos alimentado de uvas. Pero ahora empezamos a saber que eso es poco menos que irrelevante.
A pesar de que se realizó con primates, el experimento de Harlow (del nombre del psicólogo Harry Harlow, quien lo realizó) enfrenta dos necesidades que los humanos compartimos: la necesidad básica de supervivencia a través de la alimentación y la necesidad de afección, de acogimiento, de confort. Este trabajo fue la primera constatación científica del aforismo romano «primum vivere, deinde filosofare». Las crías de los primates del experimento de Harlow paraban todo el día aferradas a una falsa madre de peluche que les proporcionaba suavidad y calor, y solamente una hora en otra falsa madre, idéntica a la anterior pero de alambre, que le procuraba todo el alimento necesario para su existencia, y que abandonaban una vez habían obtenido su comida.
«El vino, muy probablemente, es uno de los primeros casos en los que el ser humano empezó a ‘jugar con las cosas de comer’ al disponer de tiempo y disponibilidad mental.»
Al igual que aquellos primates, los humanos hemos dedicado durante centenares de miles de años la parte más importante de nuestra existencia, y de nuestro pensamiento, a procurarnos un alimento siempre escaso. Nuestro metabolismo se ha conformado alrededor de esta escala de valores: alimentarnos es la urgencia, y una vez saciados biológicamente buscar otras satisfacciones, tanto o más poderosas, que nos conforten y (lo que es más importante) liberen nuestra mente de la inmediatez vital.
El vino, muy probablemente es uno de los primeros casos en los que el ser humano empezó a «jugar con las cosas de comer» al disponer de tiempo y disponibilidad mental. Surgieron los rituales transformadores de aquellos granos turgentes en una bebida que contribuía a enriquecer y llenar de significados el mundo generado por nuestra mente: sentimos los primeros estremecimientos, las primeras sonrisas, las primeras lágrimas con aquella experiencia: nos emocionamos. Porque somos seres emocionales, es decir, que hemos conseguido sentir nuestras emociones, y por eso ya no nos podemos conformar con sobrevivir.
Los rituales han ido modelando, con sus peculiaridades, el vino y todos los elementos que forman parte de él, aportándonos un abanico casi infinito de experiencias, a la vez que cada una de las culturas ha ido configurando, con la articulación de sus rituales, versiones diferenciales de la condición humana. El vino, como tantas otras elaboraciones alimentarias humanas, es una de las maneras peculiares que hemos desarrollado de pensar y de pensarnos. Aprendimos a elaborar nuestras propias emociones.
Vivir para filosofar es nutrirse para emocionarse
Hace escasamente un siglo, para una mayoría significativa de la población humana, buscar alimentos empezó a perder parte de su dramatismo, y para una minoría, la abundancia minimizó el vivere para priorizar el filosofare. Esta meta no se consiguió de forma espontánea ni gratuita: requirió incorporar a la cultura humana rituales poderosos que transformaron (y nos transformaron) profundamente nuestros entornos. A estos rituales, hijos directos de nuestro ingenio, los hemos denominado tecnologías, las consecuencias benéficas de las cuales nos ha aportado una cualidad de vida nunca soñada.
Pero ha habido daños colaterales con consecuencias, por ejemplo, sobre el metabolismo humano. Acomodado a la eficiencia de las migajas, frente al alud de alimentos, estalló. En la actualidad, y para una parte cada vez más significativa de la humanidad, nutrirse es evitar excesos, no cubrir deficiencias. La gastronomía y la enofilia se han convertido, en nuestro imaginario de primates, en una madre de peluche que nos acaricia, nos proporciona placer y libera nuestra mente para poderla dedicar a aquello que nos hace humanos, sea para crear o vagar.
El sorbo de la copa ha perdido su significado saciante y ya no encontramos placer en la mera saciedad.
Nuestro cerebro busca urgentemente una nueva justificación a la ingesta, y la ha encontrado, como siempre, en el discurso. Porque mientras nuestro cuerpo se alimenta de moléculas, nuestro cerebro necesita un «extra» para seguir adelante: necesita información. Y una de las principales y más poderosas fuentes de información es la palabra.
No deseamos engullir, queremos saborear una historia. Conocer los rituales que han conformado aquel plato o aquel vino. Y quizás, aquellos sabores convenientemente cargados de significados por las palabras nos estremecerán y habremos conseguido el objetivo: emocionarnos.
Una cultura humana bipolar
Convivimos cómodamente con la tecnología, en cualquier rincón del mundo. Y la tecnología que es, a nuestros efectos, un conjunto de rituales desarrollados por la cultura científica, nos cautiva e inquieta a partes casi por igual. Y todo esto nos hace reaccionar a menudo de forma bipolar.
Por una parte sabemos cómo se construye un rascacielos de un kilómetro de altura (podemos verlo en directo a través de la televisión o internet), y por otra, desconocemos aún la esencia de las fuerzas gravitacionales que mueven las mareas y hacen que el tiempo circule de forma inexorable. Formamos parte de la vida, pero la comprensión de su compleja dinámica molecular se nos escapa en gran parte. Aún estamos lejos de poder explicarlo todo. Por ello, durante siglos y hasta ahora, los relatos han cubierto la falta de información con explicaciones llenas de penumbras apasionantes y magia generando, a su vez, una cultura mágica, profundamente humana pero que resulta incompatible (por razones que harían esta exposición aún más extensa) con la científica.
«El vino, como tantas otras elaboraciones alimentarias humanas, es una de las maneras peculiares que hemos desarrollado de pensar y de pensarnos. Aprendimos a elaborar nuestras propias emociones.»
La fascinación y la inquietud, fusionadas en un coupage apasionante, hace que nos preguntemos si las fuerzas que concitan la transmutación del mosto en vino son las mismas que hacer girar las galaxias, si toda esta tecnología alrededor de la enología es innecesaria. Por lo que sabemos, hace más de 6000 años que se elabora vino. ¿Podemos volver a obtenerlo como entonces?, ¿cuando la intervención humana seguro que era circunstancial y el elaborador era un mero instrumento de las auténticas fuerzas transformadoras?
El obstáculo para encontrar respuestas es que lo desconocemos todo de aquellas remotas elaboraciones. No ha quedado nada de aquellas prácticas enológicas ancestrales, excepto, quizás, en rincones poco explorados de la mente humana. Y aquí es donde surgen mentes privilegiadas que afirman poder recuperar el relato ancestral desde la reconstrucción de rituales pensados o, como mínimo, intuidos. En este contexto, nos aseguran que da igual la arqueología y la bioquímica: las incertidumbres no nos deben estropear una historia apasionante que, sin lugar a dudas, nos emocionará: elaborar y degustar el vino ancestral, virginal.
En el polo opuesto de nuestra mente, sin embargo, reclamamos insistentemente más y más tecnología para explorar todo lo que el conocimiento nos pueda aportar. Pedimos soluciones tecnológicas a todas las dificultades que surgen, incrementar la calidad y la cantidad de las elaboraciones. Y no deseamos experimentar en primera persona y a tiempo real: la nanotecnología vinícola propone un futuro que convive sin aparentes contradicciones con la nostalgia de un tiempo inicial que también construimos en la virtualidad de nuestra imaginación.
De las viticulturas natural y transformacional
Si insistimos en profundizar la mirada en el pasado, veremos que nuestra civilización no ha estado nunca, ni siquiera en sus inicios, en equilibrio con el entorno; no se ha comportado como una espectadora inofensiva del entorno. Nacimos con la agricultura, y no podemos obviar que labrar la tierra, aunque sea con un arado de madera, es una agresión al libre desarrollo de los ciclos naturales, tan brutal como pasarle un tractor de una tonelada, de la misma forma que plantar especies indígenas allá donde no surgirían espontáneamente es contribuir al empobrecimiento de la biodiversidad tanto como introducir especies foráneas. Parece que la tolerancia de ciertas acciones sobre el medio se justifica por su intensidad y se rechaza por su cantidad. Dando más relevancia a los propósitos con que se realizan que a los propios rituales. La cuestión fundamental es que el propósito principal ha sido (y sigue siéndolo) obtener el resultado más provechoso posible a nuestros intereses y al esfuerzo aplicado. Porque miles de años de experiencia constatan que la naturaleza nunca favorecerá los propósitos humanos.
 La agricultura natural, la viticultura natural, para conseguir la cosecha, incorporan un conjunto de rituales que conforman más al viticultor que a la viña. El viticultor exhibe un respeto con tintes de reparación. La viña, inefable, acabará ofreciendo sus frutos según los valores de infinitas (que no enigmáticas) variables de las que el viticultor es una parte tan modesta como su credo le reclame.
La agricultura natural, la viticultura natural, para conseguir la cosecha, incorporan un conjunto de rituales que conforman más al viticultor que a la viña. El viticultor exhibe un respeto con tintes de reparación. La viña, inefable, acabará ofreciendo sus frutos según los valores de infinitas (que no enigmáticas) variables de las que el viticultor es una parte tan modesta como su credo le reclame.
Y al reverso de la moneda, la viticultura transformacional utiliza todo el conocimiento que la ciencia le puede procurar y toda la tecnología que pueda desarrollar para incitar los procesos que transforman la viña. El viticultor transformacional quiere convertirse en un factor decisivo en el resultado, con voluntad de superar la fatalidad, vencer la estadística, experimentar. No siente la necesidad de «hacerse perdonar», ni valora las fuerzas más allá de considerarlas unos poderosos condicionantes a respetar y superar.
Dos actitudes que aspiran a ser cultura en estado puro, igualmente legítimas y alejadas igualmente de las urgencias alimentarias, sin olvidar la finalidad compartida de recoger lo mejor para el enólogo.
Todo enólogo es su vino, emocionalmente
Cuando la viticultura quiere ser irrelevante, mimética con la espontaneidad de la naturaleza, «natural», en una desafortunada apropiación del lenguaje, el enólogo se acaba convirtiendo en un oficiante secundario, cuando no incómodo, que despliega un mínimo de rituales perfectamente establecidos con el fin de que el vino tome su propio camino, con la esperanza de que sea un camino compartido. Quien deguste su elaboración se enfrentará a una recreación del pasado, lo que puede significar, probablemente, el esplendor lineal de la naturaleza oscilante desde un día soleado a una fuerte tempestad. Experimentará sensorialmente la grandeza aromática de un paisaje o la intensa huella de un marjal. Buscando emocionarnos como una puesta de sol.
Si la viticultura aspira a ser un factor decisorio en el resultado de la cosecha, eliminando contratiempos y potenciando las virtudes buscadas, el enólogo puedes entonces ser un creador que da forma a una obra en la que se acaba reflejando su propia personalidad. Su vino nos interpreta aquello que fue naturaleza y que ahora es complejidad. Nos acercará a las pulsiones humanas, a las pasiones que nos agitan y confortan. Podremos percibir sensorialmente el trazo del enólogo y nuestras emociones evocarán experiencias musicales o pictóricas.
ser un creador que da forma a una obra en la que se acaba reflejando su propia personalidad. Su vino nos interpreta aquello que fue naturaleza y que ahora es complejidad. Nos acercará a las pulsiones humanas, a las pasiones que nos agitan y confortan. Podremos percibir sensorialmente el trazo del enólogo y nuestras emociones evocarán experiencias musicales o pictóricas.
No podemos sustraernos al siglo XXI o perderemos el contacto con la realidad que nos envuelve, más allá de la viticultura y la enología. Hemos entrado en la sociedad del conocimiento para quedarnos en ella; no es la tierra que no volverá a ser lo que era, sino nuestra nostalgia de la simplicidad. El vino es una de las creaciones que identifica la cultura humana, que ejemplifica su pensamiento. Y para obtenerlo, podemos ritualizar su elaboración de la manera que se adecue mejor a nuestra personalidad individual y colectiva, y eso incluye la mesura de información, de relato, adecuada. Pero mantener los estatus actuales de bienestar y salud, de penetración tecnológica en la sociedad, requiere la máxima exigencia sin concesiones a la calidad y seguridad en la elaboración del vino y, y no menos importante, poder percibir nítidamente el mensaje emocional que el enólogo quiere transmitirnos con su obra.
Es lo más natural.